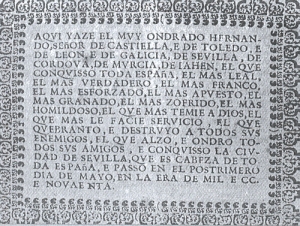SAN FERNANDO III DE CASTILLA Y DE LEÓN (1198-1252).
Por José Mª. Sánchez de Muniáin
San Fernando (1198? – 1252) es, sin
hipérbole, el español más ilustre de uno de los siglos cenitales de la
historia humana, el XIII, y una de las figuras máximas de España; quizá
con Isabel la Católica la más completa de toda nuestra historia
política. Es uno de esos modelos humanos que conjugan en alto grado la
piedad, la prudencia y el heroísmo; uno de los injertos más felices, por
así decirlo, de los dones y virtudes sobrenaturales en los dones y
virtudes humanos.
A diferencia de su primo carnal
San Luis IX de Francia, Fernando III no conoció la derrota ni casi el
fracaso. Triunfó en todas las empresas interiores y exteriores. Dios les
llevó a los dos parientes a la santidad por opuestos caminos humanos; a
uno bajo el signo del triunfo terreno y al otro bajo el de la
desventura y el fracaso.
Fernando III unió
definitivamente las coronas de Castilla y León. Reconquistó casi toda
Andalucía y Murcia. Los asedios de Córdoba, Jaén y Sevilla y el asalto
de otras muchas otras plazas menores tuvieron grandeza épica. El rey
moro de Granada se hizo vasallo suyo. Una primera expedición castellana
entró en África, y nuestro rey murió cuando planeaba el paso definitivo
del Estrecho. Emprendió la construcción de nuestras mejores catedrales
(Burgos y Toledo ciertamente; quizá León, que se empezó en su reinado).
Apaciguó sus Estados y administró justicia ejemplar en ellos. Fue
tolerante con los judíos y riguroso con los apóstatas y falsos
conversos. Impulsó la ciencia y consolidó las nacientes universidades.
Creó la marina de guerra de Castilla. Protegió a las nacientes Ordenes
mendicantes de franciscanos y dominicos y se cuidó de la honestidad y
piedad de sus soldados. Preparó la codificación de nuestro derecho e
instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y
documentos públicos, en sustitución del latín. Parece cada vez más claro
históricamente que el florecimiento jurídico, literario y hasta musical
de la corte de Alfonso X el Sabio es fruto de la de su padre. Pobló y
colonizó concienzudamente los territorios conquistados. Instituyó en
germen los futuros Consejos del reino al designar un colegio de doce
varones doctos y prudentes que le asesoraran; mas prescindió de validos.
Guardó rigurosamente los pactos y
palabras convenidos con sus adversarios los caudillos moros, aun frente
a razones posteriores de conveniencia política nacional; en tal sentido
es la antítesis caballeresca del «príncipe» de Maquiavelo. Fue, como
veremos, hábil diplomático a la vez que incansable impulsor de la
Reconquista. Sólo amó la guerra bajo razón de cruzada cristiana y de
legítima reconquista nacional, y cumplió su firme resolución de jamás
cruzar las armas con otros príncipes cristianos, agotando en ello la
paciencia, la negociación y el compromiso. En la cumbre de la autoridad y
del prestigio atendió de manera constante, con ternura filial,
reiteradamente expresada en los diplomas oficiales, los sabios consejos
de su madre excepcional, doña Berenguela. Dominó a los señores
levantiscos; perdonó benignamente a los nobles que vencidos se le
sometieron y honró con largueza a los fieles caudillos de sus campañas.
Engrandeció el culto y la vida monástica, pero exigió la debida
cooperación económica de las manos muertas eclesiásticas y feudales.
Robusteció la vida municipal y redujo al límite las contribuciones
económicas que necesitaban sus empresas de guerra. En tiempos de
costumbres licenciosas y de desafueros dio altísimo ejemplo de pureza de
vida y sacrificio personal, ganando ante sus hijos, prelados, nobles y
pueblo fama unánime de santo.
Como gobernante fue a la vez
severo y benigno, enérgico y humilde, audaz y paciente, gentil en
gracias cortesanas y puro de corazón. Encarnó, pues, con su primo San
Luis IX de Francia, el dechado caballeresco de su época.
Su muerte, según testimonios
coetáneos, hizo que hombres y mujeres rompieran a llorar en las calles,
comenzando por los guerreros.

Toma de Sevilla por Fernando III en 1248: Saqqaf (Axataf) le hace entrega de las llaves (Francisco Pacheco, s. XVII).
Más aún. Sabemos que arrebató el
corazón de sus mismos enemigos, hasta el extremo inconcebible de lograr
que algunos príncipes y reyes moros abrazaran por su ejemplo la fe
cristiana. «Nada parecido hemos leído de reyes anteriores», dice la
crónica contemporánea del Tudense hablando de la honestidad de sus
costumbres. «Era un hombre dulce, con sentido político», confiesa Al
Himyari, historiador musulmán adversario suyo. A sus exequias asistió el
rey moro de Granada con cien nobles que portaban antorchas encendidas.
Su nieto don Juan Manuel le designaba ya en el En-xemplo XLI «el santo
et bienauenturado rey Don Fernando».
Más que el consorcio de un rey y
un santo en una misma persona, Fernando III fue un santo rey; es decir,
un seglar, un hombre de su siglo, que alcanzó la santidad santificando
su oficio.
Fue mortificado y penitente,
como todos los santos; pero su gran proceso de santidad lo está
escribiendo, al margen de toda finalidad de panegírico, la más fría
crítica histórica; es el relato documental, en crónicas y datos sueltos
de diplomas, de una vida tan entregada al servicio de su pueblo por amor
de Dios, y con tal diligencia, constancia y sacrificio, que pasma. San
Fernando roba por ello el alma de todos los historiadores, desde sus
contemporáneos e inmediatos hasta los actuales. Físicamente, murió a
causa de las largas penalidades que hubo de imponerse para dirigir al
frente de todo su reino una tarea que, mirada en conjunto, sobrecoge.
Quizá sea ésta una de las formas de martirio más gratas a los ojos de
Dios.
Vemos, pues, alcanzar la
santidad a un hombre que se casó dos veces, que tuvo trece hijos, que,
además de férreo conquistador y justiciero gobernante, era deportista,
cortesano gentil, trovador y músico. Más aún: por misteriosa providencia
de Dios veneramos en los altares al hijo ilegítimo de un matrimonio
real incestuoso, que fue anulado por el gran pontífice Inocencio III: el
de Alfonso IX de León con su sobrina doña Berenguela, hija de Alfonso
VIII, el de las Navas.
Fernando III tuvo siete hijos
varones y una hija de su primer matrimonio con Beatriz de Suabia,
princesa alemana que los cronistas describen como «buenísima, bella,
juiciosa y modesta» (optima, pulchra, sapiens et pudica), nieta del gran
emperador cruzado Federico Barbarroja, y luego, sin problema político
de sucesión familiar, vuelve a casarse con la francesa Juana de
Ponthieu, de la que tuvo otros cinco hijos. En medio de una sociedad
palaciega muy relajada su madre doña Berenguela le aconsejó un pronto
matrimonio, a los veinte años de edad, y luego le sugirió el segundo. Se
confió la elección de la segunda mujer a doña Blanca de Castilla, madre
de San Luis.
Sería conjetura poco discreta
ponerse a pensar si, de no haber nacido para rey (pues por heredero le
juraron ya las Cortes de León cuando tenía sólo diez años, dos después
de la separación de sus padres), habría abrazado el estado eclesiástico.
La vocación viene de Dios y Él le quiso lo que luego fue. Le quiso rey
santo. San Fernando es un ejemplo altísimo, de los más ejemplares en la
historia, de santidad seglar.
Santo seglar lleno además de
atractivos humanos. No fue un monje en palacio, sino galán y gentil
caballero. El puntual retrato que de él nos hacen la Crónica general y
el Septenario es encantador. Es el testimonio veraz de su hijo mayor,
que le había tratado en la intimidad del hogar y de la corte.
San Fernando era lo que hoy
llamaríamos un deportista: jinete elegante, diestro en los juegos de a
caballo y buen cazador. Buen jugador a las damas y al ajedrez, y de los
juegos de salón.
Amaba la buena música y era buen
cantor. Todo esto es delicioso como soporte cultural humano de un rey
guerrero, asceta y santo. Investigaciones modernas de Higinio Anglés
parecen demostrar que la música rayaba en la corte de Fernando III a una
altura igual o mayor que en la parisiense de su primo San Luis, tan
alabada. De un hijo de nuestro rey, el infante don Sancho, sabemos que
tuvo excelente voz, educada, como podemos suponer, en el hogar paterno.
Era amigo de trovadores y se le
atribuyen algunas cantigas, especialmente una a la Santísima Virgen. Es
la afición poética, cultivada en el hogar, que heredó su hijo Alfonso X
el Sabio, quien nos dice: «todas estas vertudes, et gracias, et bondades
puso Dios en el Rey Fernando».
Sabemos que unía a estas
gentilezas elegancia de porte, mesura en el andar y el hablar, apostura
en el cabalgar, dotes de conversación y una risueña amenidad en los
ratos que concedía al esparcimiento. Las Crónicas nos lo configuran,
pues, en lo humano como un gran señor europeo. El naciente arte gótico
le debe en España, ya lo dijimos, sus mejores catedrales.
A un género superior de
elegancia pertenece la menuda noticia que incidentalmente, como detalle
psicológico inestimable, debemos a su hijo: al tropezarse en los
caminos, yendo a caballo, con gente de a pie torcía Fernando III por el
campo, para que el polvo no molestara a los caminantes ni cegara a las
acémilas. Esta escena del séquito real trotando por los polvorientos
caminos castellanos y saliéndose a los barbechos detrás de su rey cuando
tropezaba con campesinos la podemos imaginar con gozoso deleite del
alma. Es una de las más exquisitas gentilezas imaginables en un rey
elegante y caritativo. No siempre observamos hoy algo parecido en la
conducta de los automovilistas con los peatones. Años después ese mismo
rey, meditando un Jueves Santo la pasión de Jesucristo, pidió un barreño
y una toalla y echóse a lavar los pies a doce de sus súbditos pobres,
iniciando así una costumbre de la Corte de Castilla que ha durado hasta
nuestro siglo.
Hombre de su tiempo, sintió
profundamente el ideal caballeresco, síntesis medieval, y por ello
profundamente europea, de virtudes cristianas y de virtudes civiles.
Tres días antes de su boda, el 27 de noviembre de 1219, después de velar
una noche las armas en el monasterio de las Huelgas, de Burgos, se armó
por su propia mano caballero, ciñéndose la espada que tantas fatigas y
gloria le había de dar. Sólo Dios sabe lo que aquel novicio caballero
oró y meditó en noche tan memorable, cuando se preparaba al matrimonio
con un género de profesión o estado que tantos prosaicos hombres
modernos desdeñan sin haberlo entendido. Años después había de armar
también caballeros por sí mismo a sus hijos, quizá en las campañas del
sur. Mas sabemos que se negó a hacerlo con alguno de los nobles más
poderosos de su reino, al que consideraba indigno de tan estrecha
investidura.
Deportista, palaciano, músico,
poeta, gran señor, caballero profeso. Vamos subiendo los peldaños que
nos configuran, dentro de una escala de valores humanos, a un ejemplar
cristiano medieval.
De su reinado queda la fama de
las conquistas, que le acreditan de caudillo intrépido, constante y
sagaz en el arte de la guerra. En tal aspecto sólo se le puede
parangonar su consuegro Jaime el Conquistador. Los asedios de las
grandes plazas iban preparados por incursiones o «cabalgadas» de
castigo, con fuerzas ágiles y escogidas que vivían sobre el país. Dominó
el arte de sorprender y desconcertar. Aprovechaba todas las coyunturas
políticas de disensión en el adversario. Organizaba con estudio las
grandes campañas. Procuraba arrastrar más a los suyos por la persuasión,
el ejemplo personal y los beneficios futuros que por la fuerza.
Cumplidos los plazos, dejaba retirarse a los que se fatigaban.
Esta es su faceta histórica más
conocida. No lo es tanto su acción como gobernante, que la historia va
reconstruyendo: sus relaciones con la Santa Sede, los prelados, los
nobles, los municipios, las recién fundadas universidades; su
administración de justicia, su dura represión de las herejías, sus
ejemplares relaciones con los otros reyes de España, su administración
económica, la colonización y ordenamientos de las ciudades conquistadas,
su impulso a la codificación y reforma del derecho español, su
protección al arte. Esa es la segunda dimensión de un reinado
verdaderamente ejemplar, sólo parangonable al de Isabel la Católica,
aunque menos conocido.
Mas hay una tercera, que algún
ilustre historiador moderno ha empezado a desvelar y cuyo aroma es
seductor. Me refiero a la prudencia y caballerosidad con sus adversarios
los reyes musulmanes. «San Fernando –dice Ballesteros Beretta en un
breve estudio monográfico– practica desde el comienzo una política de
lealtad.» Su obra «es el cumplimiento de una política sabiamente
dirigida con meditado proceder y lealtad sin par».
Lo subraya en su puntual biografía el
padre Retana. Sintiéndose con derecho a la reconquista patria, respeta
al que se le declara vasallo. Vencido el adversario de su aliado moro,
no se vuelve contra éste. Guarda las treguas y los pactos. Quizá en su
corazón quiso también ganarles con esta conducta para la fe cristiana.
Se presume vehementemente que alguno de sus aliados la abrazó en
secreto. El rey de Baeza le entrega en rehén a un hijo, y éste,
convertido al cristianismo y bajo el título castellano de infante
Fernando Abdelmón (con el mismo nombre cristiano de pila del rey), es
luego uno de los pobladores de Sevilla. ¿No sería quizá San Fernando su
padrino de bautismo? Gracias a sus negociaciones con el emir de los
benimerines en Marruecos el papa Alejandro IV pudo enviar un legado al
sultán. Con varios San Fernandos, hoy tendría el África una faz
distinta.
Al coronar su cruzada, enfermo
ya de muerte, se declaraba a sí mismo en el fuero de Sevilla caballero
de Cristo, siervo de Santa María, alférez de Santiago. Iban envueltas
esas palabras en expresiones de adoración y gratitud a Dios, para
edificación de su pueblo. Ya los papas Gregorio IX e Inocencio IV le
habían proclamado «atleta de Cristo» y «campeón invicto de Jesucristo».
Aludían a sus resonantes victorias bélicas como cruzado de la
cristiandad y al espíritu que las animaba.
Como rey, San Fernando es una
figura que ha robado por igual el alma del pueblo y la de los
historiadores. De él se puede asegurar con toda verdad –se aventura a
decir el mesurado Feijoo– que en otra nación alguna non est inventus
similis illi [no se ha encontrado ninguno semejante a él].
Efectivamente, parece puesto en
la historia para tonificar el espíritu colectivo de los españoles en
cualquier momento de depresión espiritual.
Le sabemos austero y penitente.
Mas, pensando bien, ¿qué austeridad comparable a la constante entrega de
su vida al servicio de la Iglesia y de su pueblo por amor de Dios?
Cuando, guardando luto en
Benavente por la muerte de su mujer, doña Beatriz, supo mientras comía
el novelesco asalto nocturno de un puñado de sus caballeros a la
Ajarquía o arrabal de Córdoba, levantóse de la mesa, mandó ensillar el
caballo y se puso en camino, esperando, como sucedió, que sus caballeros
y las mesnadas le seguirían viéndole ir delante. Se entusiasmó, dice la
Crónica latina: «irruit… Domini Spiritus in rege». Veían los suyos que
todas sus decisiones iban animadas por una caridad santa. Parece que no
dejó el campamento para asistir a la boda de su hijo heredero ni al
conocer la muerte de su madre.
Diligencia significa
literalmente amor, y negligencia desamor. El que no es diligente es que
no ama en obras, o, de otro modo, que no ama de verdad. La diligencia,
en último término, es la caridad operante. Este quizá sea el mayor
ejemplo moral de San Fernando. Y, por ello, ninguno de los elogios que
debemos a su hijo, Alfonso X el Sabio, sea en el fondo tan elocuente
como éste: «no conoció el vicio ni el ocio».
Esa diligencia estaba alimentada
por su espíritu de oración. Retenido enfermo en Toledo, velaba de noche
para implorar la ayuda de Dios sobre su pueblo. «Si yo no velo
–replicaba a los que le pedían descansase–, ¿cómo podréis vosotros
dormir tranquilos?» Y su piedad, como la de todos los santos, mostrábase
en su especial devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen María.
A imitación de los caballeros de
su tiempo, que llevaban una reliquia de su dama consigo, San Fernando
portaba, asida por una anilla al arzón de su caballo, una imagen de
marfil de Santa María, la venerable «Virgen de las Batallas» que se
guarda en Sevilla. En campaña rezaba el oficio parvo mariano,
antecedente medieval del santo rosario. A la imagen patrona de su
ejército le levantó una capilla estable en el campamento durante el
asedio de Sevilla; es la «Virgen de los Reyes», que preside hoy una
espléndida capilla en la catedral sevillana. Renunciando a entrar como
vencedor en la capital de Andalucía, le cedió a esa imagen el honor de
presidir el cortejo triunfal. A Fernando III le debe, pues, inicialmente
Andalucía su devoción mariana. Florida y regalada herencia.
San Fernando quiso que no se le
hiciera estatua yacente; pero en su sepulcro grabaron en latín,
castellano, árabe y hebreo este epitafio impresionante: «Aquí yace el
Rey muy honrado Don Fernando, señor de Castiella é de Toledo, de León,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia é de Jaén, el que
conquistó toda España, el más leal, é el más verdadero, é el más franco,
é el más esforzado, é el más apuesto, é el más granado, é el más
sofrido, é el más omildoso, é el que más temie a Dios, é el que más le
facía servicio, é el que quebrantó é destruyó á todos sus enemigos, é el
que alzó y ondró á todos sus amigos, é conquistó la Cibdad de Sevilla,
que es cabeza de toda España, é passos hi en el postrimero día de Mayo,
en la era de mil et CC et noventa años.»
Que San Fernando sea perpetuo
modelo de gobernantes e interceda por que el nombre de Jesucristo sea
siempre debidamente santificado en nuestra Patria.